La esperanza, esa que según el mito de Pandora fue lo único que quedó en la caja tras liberar todos los males del mundo, no solo es lo último que se pierde, sino que en esta nueva serie documental es un revulsivo para la transformación.
Peña, creador del canal HOPE y uno de los divulgadores ambientales más seguidos en redes en español, apuesta por el enfoque poco habitual de hablar de las soluciones, de lo que sí funciona. Con seis episodios filmados en cuatro continentes, 'Hope! Estamos a tiempo' muestra que no se trata solo de frenar el colapso, sino de imaginar otra historia. Una mejor.
17 países, 4 continentes y algunas de las voces internacionales más importantes en la lucha contra la crisis climática, nos guían en un viaje por estrategias concretas, medibles y escalables que reducen emisiones y regeneran ecosistemas en todo el planeta. Hablamos con el director de esta serie que se estrena en RTVE Play el martes 22 de abril, coincidiendo con el Día de la Tierra, y que se podrá ver en La2 al día siguiente.
Pregunta: La serie documental plantea una narrativa alternativa a la del colapso climático. ¿Qué se van a encontrar los espectadores que no hayan visto ya en otros documentales sobre el cambio climático?
Javier Peña: Se van a encontrar un recorrido muy novedoso por la otra mitad de la crisis climática, que es la de las soluciones. Es de la que menos se habla y, en mi opinión, la más relevante ahora mismo. Llevamos años hablando de todo lo que va a ir mal, de puntos de inflexión, de escenarios catastróficos… pero estamos en 2025, en los años clave. Lo que hagamos ahora determinará los próximos milenios. Es así de contundente.
Y lo que no se suele contar es que ya tenemos una caja de herramientas extraordinaria: soluciones reales, que ya están funcionando en todo el mundo. No son teorías, son proyectos en marcha que están revirtiendo problemas en sectores como la agricultura, la industria, la energía, la movilidad, la gestión del territorio, la economía... Hacemos un recorrido global por 17 países en cuatro continentes. Lo que mostramos es un frente amplio de pioneros, innovadores, científicos y comunidades que están demostrando que la regeneración no solo es posible, sino que ya está ocurriendo.
P: ¿Qué significa contar “la otra mitad del relato climático”? ¿Qué cambia cuando se pone el foco en lo que sí funciona?
Javier Peña: Es la mitad en la que ganamos. Es la mitad en la que podemos actuar, donde tenemos poder, agencia, margen de transformación. La mitad en la que dejamos de ser espectadores de la degradación para convertirnos en protagonistas del cambio. Esta parte del relato nos permite imaginar y construir un futuro deseable, no solo evitar uno terrible. Podemos ser la primera generación que, además de satisfacer las necesidades humanas, multiplique la vida y la abundancia en el planeta. Ese, para mí, es el reto más emocionante que puede afrontar una persona.
P: El documental tiene un enfoque muy exhaustivo. ¿Cómo fue el proceso de investigación?
Javier Peña: Tuvimos que hacer un trabajo de investigación muy profundo. Contamos con el apoyo de Project Drawdown y de Regeneration, que son probablemente las dos iniciativas más importantes del mundo dedicadas a mapear soluciones frente a la crisis climática. Gracias a ellos y a un equipo de documentación muy meticuloso, pudimos entrar en esa mitad tan desconocida del problema, que es la de las soluciones. Y no solo soluciones teóricas: hablamos de proyectos reales, en marcha, funcionando, con impacto tangible. Muchos expertos que ya han visto la serie nos han dicho que había cosas de las que nunca habían oído hablar. Eso confirma que hay un enorme terreno aún por explorar, comunicar y escalar.
P: De todos los casos que documentaste, ¿hubo alguno que condensara de forma especialmente clara ese potencial de cambio real?
Javier Peña: Muchos, pero hay dos que me marcaron profundamente. Una es la historia de Cabo Pulmo, en Baja California Sur, México. Allí, unos pescadores agotaron los recursos de su zona y, en lugar de pelearse por los últimos peces, decidieron pedir al gobierno que prohibiera la pesca y creara un santuario marino. Apostaron por el turismo de naturaleza. Lo que han conseguido es impresionante: hoy viven mejor que antes y los peces han regresado en cantidades que nadie había visto. Es un ejemplo de cómo restaurar la naturaleza genera una abundancia que reactiva la economía y mejora la vida humana.
Y luego está la agricultura regenerativa. Documentamos el caso de la Meseta de Loes, en China, donde un megaproyecto logró traer de vuelta la lluvia y sacar de la pobreza a millones de personas restaurando el ecosistema. También lo vimos en España, en el proyecto AlVelAl o en la finca de Ernest Mas, en Tarragona, que ha logrado aumentar un 30 % la producción reduciendo costes y usando biodiversidad en lugar de pesticidas. Es una revolución que transforma paisajes, mejora la rentabilidad y devuelve el control a los agricultores. Es una de las soluciones más poderosas y menos visibilizadas.
P: ¿Cómo se traslada este espíritu esperanzador al formato documental?
Javier Peña: Vivimos en una época en la que es fácil caer en la desesperanza. Pero renunciar a la esperanza en estos años clave sería el mayor crimen de la historia de la humanidad. No es solo una cuestión moral o emocional. Es estratégico. Tenemos todo a nuestro favor: el conocimiento científico, la sabiduría tradicional, la capacidad de innovar. Estamos ante una cuenta atrás marcada por los límites del planeta y eso puede sacar lo mejor de nosotros. Esta serie quiere ser un antídoto contra la desesperanza. Quiere recordarnos que podemos elegir otra historia.
P: ¿Crees que hay una industria del pesimismo?
Javier Peña: Absolutamente. Es una industria multimillonaria. Se nos bombardea constantemente con la idea de que no hay nada que hacer, de que todo está perdido, de que ya da igual. Ese mensaje paraliza, y eso favorece a quienes se benefician del sistema actual. Pero lo cierto es que podemos regenerar la vida en la Tierra y también regenerarnos a nosotros mismos como sociedad. Como dice Paul Hawken en la serie: “Lo creas o no, el calentamiento global puede ser una bendición”. Nos obliga a reinventarnos, a reconectar con los demás seres vivos, a descubrir nuestro papel como especie que genera vida, no destrucción.
P: La serie nació con un crowdfunding. ¿Llegaste a pensar que no saldría adelante?
Javier Peña: Muchas veces. Ha sido un proceso muy largo y difícil. Recibimos muchos “esto no interesa”, “mejor compramos un documental de la BBC que sale más barato”. Pero yo me empeñé. Porque HOPE, en redes, ya había demostrado que sí hay interés. Sin apenas medios, con vídeos hechos desde un pueblo en Gredos, conseguimos más de mil millones de visualizaciones. Eso demuestra que hay hambre de contenidos rigurosos, accesibles, esperanzadores. Espero que esta serie entierre de una vez el mantra de “la gente no quiere saber de cambio climático”.
P: ¿Cuál fue el origen del canal HOPE y en qué momento sentiste que se transformaba en una plataforma con impacto global?
Javier Peña: Siempre he sido un apasionado de la naturaleza. Estudié biología, aunque abandoné la carrera para dedicarme al diseño y la comunicación digital. En 2018, cuando se publicó el informe del IPCC que anunciaba que solo quedaban 12 años para evitar los peores escenarios, me sacudió. Acababa de nacer mi primer hijo. Ver los incendios en el Amazonas, en Australia, las sequías en España, la degradación del campo… Sentí que ya nada tenía sentido si no arreglábamos esto primero. Vivía en un pueblo pequeño en la Sierra de Gredos y lo único que se me ocurrió fue abrir un canal y empezar a hacer vídeos. Le puse HOPE porque aunque no tenía tampoco muchísima esperanza, me negaba a no tenerla. A los 6 meses ya había dejado mi trabajo y me había centrado a tiempo completo en el canal y en producir vídeos porque estaba teniendo una respuesta viral en muchos países y mucho apoyo por parte de la comunidad.
P: ¿Qué has aprendido en estos años de divulgación?
Javier Peña: Que la clave está en la honestidad y en el lenguaje. Hay que decir lo que piensas, pero hacerlo comprensible. Muchas veces usamos jerga científica o ecologista que desconecta. Traducir el mensaje, hacerlo accesible, es esencial. También adaptarse a los formatos de cada red. Pero sobre todo, hablar de soluciones. Cuando hablas en positivo, se abren puertas, se rompen barreras, incluso gente que no cree en el cambio climático dice: “Vale, no me lo creo, pero quiero que mi campo se vea así”. Ahí hay un terreno fértil para construir mayorías que impulsen la regeneración.
P: La esperanza puede ser peligrosa si paraliza, pero tú la defiendes como motor. ¿Cómo la defines realmente?
Javier Peña: Claro. La esperanza no es pasiva. Es acción. No se trata de sentarse a esperar a que todo mejore. Se trata de construir la esperanza con nuestras decisiones, con nuestras manos, con nuestras vidas. Y eso es algo profundamente transformador.
P: En medio del ruido y la urgencia, ¿qué puede hacer hoy un ciudadano de a pie que se sienta impotente ante el reto climático?
Javier Peña: Es una falsa disyuntiva pensar que solo tienen responsabilidad los gobiernos o las empresas. Necesitamos las tres patas: acción institucional, acción empresarial y acción individual. Y la piedra angular de todo eso es la sociedad civil. La presión social, la demanda, la opinión pública… son las que mueven el tablero. No hace falta esperar a nadie. Podemos empezar hoy, cada cual desde su lugar, y eso tiene un efecto multiplicador enorme.
P: El concepto de economía regenerativa aparece mucho en tu trabajo, pero puede parecer abstracto. ¿Cómo se traduce esa idea en ejemplos concretos, tangibles?
Javier Peña: Se traduce, básicamente, en transformar problemas en soluciones. La economía regenerativa aprende de la naturaleza: convierte residuos en recursos, genera valor a partir de la basura. Es una economía más eficiente, más inteligente, que crea fertilidad, estabilidad y vida —para las generaciones que vienen, pero también para las que están ahora.
Un ejemplo claro es el de San Francisco, que ha transformado millones de toneladas de basura en compost, aplicándolo a gran escala sobre los campos agrícolas de California. Lo ha hecho con un programa financiado por el propio estado, porque se ha demostrado que ese compost tiene un efecto de “electroshock” sobre suelos degradados: reactiva la vida del suelo, mejora la retención de agua, la fertilidad, la captura de carbono. Y todo eso, combinado con un cambio de prácticas agrícolas y ganaderas, genera más rentabilidad para los agricultores. Donde antes había un vertedero que contaminaba acuíferos y emitía metano, ahora hay una fuente de recursos que nutre la tierra y crea empleo.
Es un cambio de lógica total: en lugar de producir fertilizantes con energía fósil que degrada el suelo, se cierra el círculo. El agricultor necesita menos insumos, es más independiente, y encima su cosecha es más rentable. Es un modelo replicable en cualquier parte del mundo.
Y hay una frase preciosa que recoge Kate Raworth en la serie. Dice que lo que necesitamos es una metamorfosis global. Pasar de ser una oruga —un sistema degenerativo, lineal, que consume recursos y genera desechos— a convertirnos en una mariposa: una economía con dos alas, dos círculos. Uno es el de los materiales naturales, que deben volver al suelo para aportar carbono, nitrógeno, fósforo. El otro es el de los materiales artificiales, que deben mantenerse en un ciclo cerrado, reutilizado, reciclado, sin tener que extraer más. Eso es una economía circular y regenerativa. Es un cambio de paradigma.
También lo vemos en los pescadores que se han convertido en agricultores marinos regenerativos. Gente que extrae algas u ostras y, al mismo tiempo, protege el ecosistema más biodiverso de toda la costa. Cuando ves eso en marcha, te das cuenta de lo que podemos lograr si cambiamos el enfoque.
P: Dijiste que estamos ante uno de los momentos más fértiles del ingenio humano. ¿Qué te lleva a creer eso con tanta convicción?
Javier Peña: Porque tenemos todo lo que necesitamos: el conocimiento científico, la sabiduría ancestral, la tecnología, la creatividad. Tenemos la urgencia de los límites planetarios empujándonos. Es una cuenta atrás que nos obliga a dar lo mejor de nosotros. Y eso puede desembocar en una nueva era: la de la regeneración social y ambiental. Pero solo si entendemos que el derrotismo es un lujo que no podemos permitirnos, sobre todo quienes tenemos hijos o seres queridos. Este documental quiere ser un marco lleno de posibilidades.
P: Después de visitar 17 países y conocer cientos de iniciativas, ¿con qué imagen te quedas? ¿Qué escena te sostiene cuando flaquea la esperanza?
Javier Peña: Me llevo la convicción profunda de que esto se puede ganar. No está todo hecho, ni mucho menos, pero hay piezas que se están moviendo. Hay una madurez de soluciones que hace diez años no teníamos. Países como China o Kenia están apostando por las renovables por puro interés económico. Agricultores que han abandonado el modelo intensivo no quieren volver atrás. Restauraciones de ecosistemas que están funcionando. Todo eso me da esperanza.
Y si tengo que quedarme con una imagen, sería la mirada de Nemonte Nenquimo, la líder indígena waorani que logró cerrar la primera explotación de petróleo en la historia de su territorio. Viniendo de donde viene, con lo que ha enfrentado, el poderío que transmite su mirada, lo que ha conseguido… a mí me pone la piel de gallina. Es la prueba de que lo imposible se puede lograr. Esa escena está muy bien contada en la serie, y para mí es un recordatorio permanente de que hay motivos para seguir. De que hay futuro si lo peleamos.⏹︎





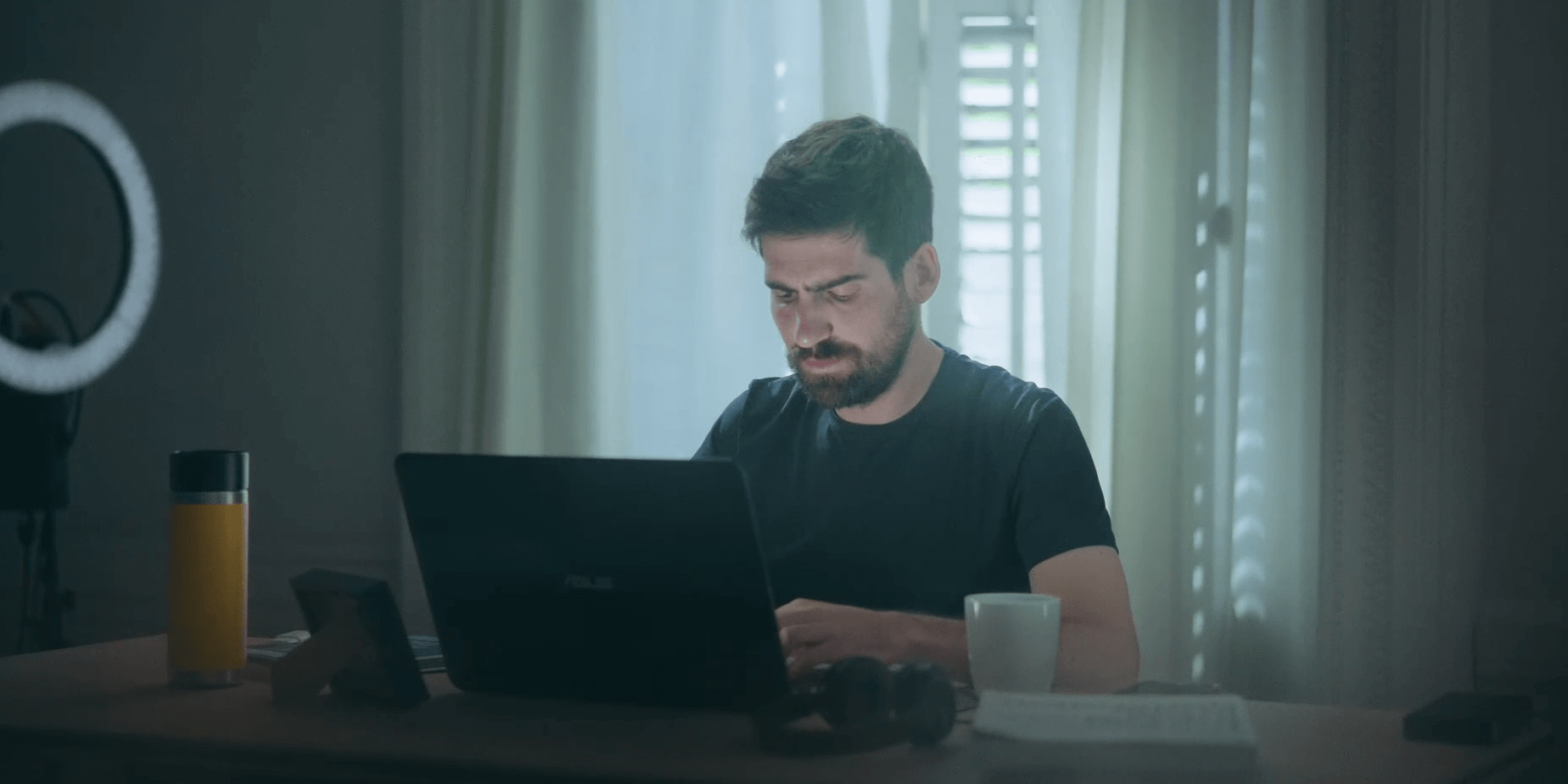



¡Muchas gracias por tu comentario!
Por favor, confirma tu comentario haciendo clic en el enlace del e-mail que has recibido.